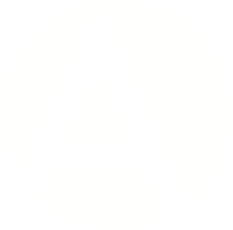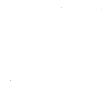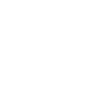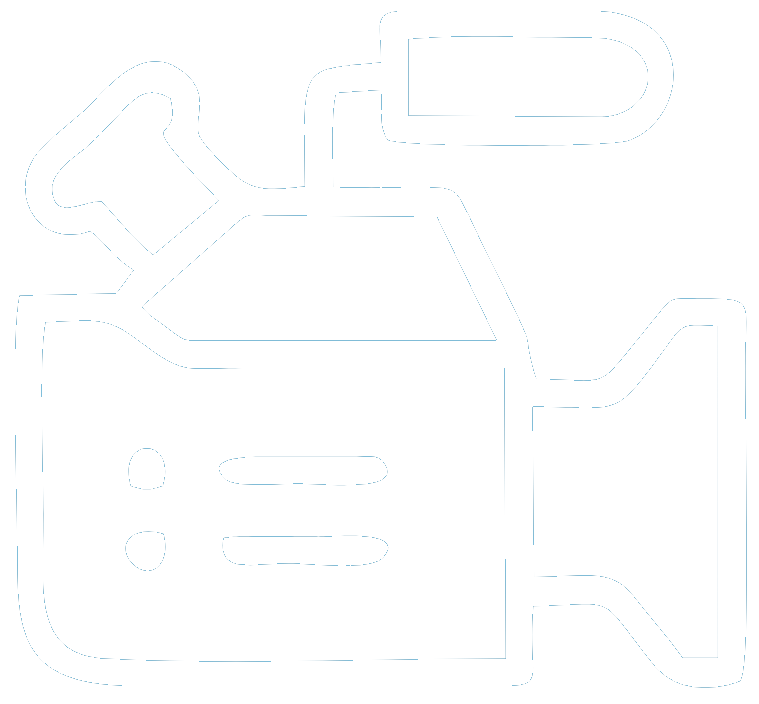Mar adentro: 25 años de cine latinoamericano
Fernando Pérez
Por Fernando Pérez. En medio de su cresta, el Nuevo Cine Latinoamericano fue comparado con el mar. Metáfora que intentaba definir un movimiento que expresaba su inquieta existencia a través de sucesivas oleadas o en la aparente quietud del mar de leva en cuyo fondo bullían sus próximos embates. Este devenir (ya de por sí sinuoso) ha evolucionado en el tiempo tomando otros cauces y riberas. Hoy somos muchos los que nos preguntamos si los principios fundacionales de ese movimiento --que tanto nos marcó y enriqueció-- continúan nutriendo los impulsos de los nuevos realizadores o han quedado como expresión de un tiempo que ha perdido su vigencia --hasta tal punto que algunos podrían afirmar que ya no existe un Nuevo Cine Latinoamericano, sino un cine latinoamericano diverso y factual cuyo rostro se fragmenta en múltiples y particulares cinematografías. No pretendo encontrar una respuesta categórica en ese sentido porque correría el riesgo de ser concluyente y reductor. Pero revisar los principios fundacionales del Nuevo Cine Latinoamericano desde nuestra perspectiva contemporánea sí nos puede permitir navegar por los múltiples y sorprendentes meandros que relacionan la obra de Lucrecia Martel, Pablo Larraín o Amat Escalante con la de sus antecesores --en una suerte de atracción planetaria que los une y separa dentro de un mismo universo. Intentaré emprender este viaje desde la emoción. Nunca olvidaré cómo se grabó para siempre en mis pupilas y mi memoria el final de Dios y el diablo en la tierra del sol (Brasil, 1968), cuando Antonio das Mortes ajusticia a Corisco y el sertão se convierte en mar. El desplazamiento de la cámara no era perfecto, los cortes eran abruptos, la luz era sucia y discordante, pero la conmoción estética lograba desbordar todas las riberas gramaticales para iluminar, al mismo tiempo, las recónditas, insospechadas e inefables potencialidades metafóricas y poéticas del lenguaje cinematográfico. Era, para mí (apenas un aspirante a cineasta) algo nuevo que brotaba y ampliaba ignorados horizontes. Esas insólitas imágenes creadas por Glauber Rocha me han acompañado toda la vida como una referencia. Pero no eran solamente las películas las que, como sucesivas oleadas, avivaban mi conmoción. Eran también las ideas. Ha quedado para siempre en mi memoria cómo, siendo estudiante todavía, pude asistir –oculto en una cabina de proyección—a la primera reunión en la que los cineastas cubanos se asomaron a la gestación de un pensamiento, a las nacientes reflexiones de lo que aún no se conocía como Nuevo Cine Latinoamericano. Era 1967 y Alfredo Guevara y Saúl Yelín [fundador del ICAIC] director de Relaciones Internacionales] acababan de regresar del Festival de Viña del Mar. Fue en esa ciudad chilena donde los fundadores se miraron a los ojos por primera vez, intercambiaron sus ideas convergentes y, por encima de sus ineludibles y necesarias diferencias, se plantearon los cimientos de lo que estaba por venir. Revolución (Jorge Sanjinés/Bolivia, 1963), Manuela (Humberto Solás/Cuba, 1966), Now (Santiago Álvarez/Cuba, 1965), Maioria absoluta (Leon Hirszman/Brasil, 1963), Viramundo (Geraldo Sarno, Brasil, 1964), Sobre todas estas estrellas (Eliseo Subiela/Argentina, 1965) coincidían en mostrar una realidad inédita desde un análogo punto de vista: la necesidad de cambio, la urgente ruptura de las tradiciones y lo establecido, el carácter inevitable de una revolución descolonizadora. No era sólo Latinoamérica: era el mundo. Eran los años en que los jóvenes norteamericanos quemaban las tarjetas de reclutamiento, se manifestaban por el flower power, la marihuana, el amor libre, la libertad. La violencia de la guerra de Vietnam socavaba los ilusorios valores y las adormecidas conciencias del american way of life mientras en Europa los estudiantes tomaban las universidades y salían a las calles para que la imaginación tomara el poder. Todas las mañanas las paredes de la Sorbona amanecían como las páginas de un libro que recogían el espíritu de la época a través de sus grafitis: “prohibido, prohibir”, “la revolución debe hacerse en los hombres antes que en las cosas”, “ser libre en 1968, significa participar”, “corre, camarada, el viejo mundo está detrás de ti”, “cuando el dedo señala la luna, el imbécil mira el dedo”. Todos mirábamos la luna. Los Beatles cambiaban la sonoridad y la moda desde la tradicional Inglaterra mientras nuestras voces eran una sola voz en la guitarra de Bob Dylan: “¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir simplemente que no lo ha visto? Eran los años sesenta y la respuesta estaba en el viento. Sus ráfagas conformaban el escenario propicio para que, en Latinoamérica, surgiera la tormenta perfecta. Su cuerpo era múltiple y diverso, pero el ojo del huracán se concentraba en cuatro franjas: Argentina, Brasil, Bolivia y Cuba. Menciono estos cuatro países porque en ellos se generaron los textos fundacionales, los manifiestos programáticos, el pensamiento y los principios que definieron al Nuevo Cine Latinoamericano como un movimiento.
Argentina: Hacia un tercer cine Si Frantz Fanon se planteaba la acción como fuerza impulsora de todo pensamiento al declarar que “la revolución se piensa haciéndose”, el Nuevo Cine Latinoamericano se fraguó pensándose. En octubre de 1969, Octavio Getino y Fernando (Pino) Solanas escribieron Hacia un tercer cine, texto que recogía en palabras lo que La hora de los hornos [dirigida por ambos en 1968] nos expresaba en imágenes. Ambas obras son, de alguna manera, complementarias. El film, a través de un lenguaje que acude con frecuencia a la contraposición imagen-sonido y al montaje asociativo, alcanza la dimensión de un profundo ensayo sobre la historia de la desigualdad y la explotación en Argentina y, por extensión, en la parte sur de nuestro continente. Y el manifiesto (aún hoy revisitado) trasciende la inmediatez programática para convertirse en una reflexión movilizadora, pero también poética, sobre las bases que sustentan la necesidad de un nuevo cine. Sus principios son hoy tan válidos como en los sesenta. La sumisión a las proposiciones impuestas por los modelos hollywoodenses y el dominio del cine espectáculo en las cadenas de distribución y exhibición han ido incluso expandiéndose, reforzando aun más al sistema del cine americano como esa “gran fortaleza” definida como impenetrable por Jean Luc Godard. Ese sigue siendo también un primer cine que mantiene cautivos a la mayoría de los espectadores como consumidores pasivos dentro de una invisible jaula dorada que reduce cada vez más el acceso a otras voces, otros espacios. Getino y Solanas no dejan de reconocer al cine de autor como un intento de reivindicación de la libertad individual frente al monopolio del cine industrial, pero ese segundo cine corre también el riesgo de mediatizarse. Por eso ambos afirman que “muchas de las tentativas más audaces de los que intentaron conquistar la fortaleza del cine oficial terminaron, como dice Godard, en quedar atrapados en el interior de la fortaleza”. Hoy en día muchos cineastas que no forman parte del mainstream se enfrentan al mismo dilema: ser o tener, filmar o no filmar. Disyuntiva que desde su propia permanencia (nada ha cambiado) confirma la complejidad del problema y sus múltiples interpretaciones. Pero en tiempos de revolución las transformaciones van más rápidas que las meditaciones y los conceptos del tercer cine respondían a la urgencia predominante de los años sesenta. Era un cine de acción. La descolonización del cineasta y del cine comenzaba con la destrucción de lo establecido, pero se tenía que construir desde adentro, cambiando todo lo arcaico dentro de cada uno. Una destrucción-construcción colectiva, pero como resultado de las transformaciones de cada individuo. Es por eso que Hacia un tercer cine fue –y es—un manifiesto de vigencia poética. Para ello, bastan sus consideraciones finales: “La acción descolonizadora sale a rescatar en su praxis los impulsos más puros y vitales; a la colonización de las conciencias opone la revolución de las conciencias. El mundo es escudriñado, redescubierto. Se asiste a un constante asombro, una especie de segundo nacimiento. El hombre recupera su primera ingenuidad, su capacidad de aventura…”. Una epifanía que puede identificar y equiparar desde diferentes latitudes y posiciones ideológicas, como una misma expresión del espíritu de los sesenta, al Imagine de John Lennon, a los Soñadores (Italia, 2003) de Bertolucci y a los sueños utópicos que unieron a la generación del Nuevo Cine Latinoamericano.
Brasil: La estética del hambre De una manera casi sincrónica La estética del hambre de Glauber Rocha acompañó al manifiesto Hacia un tercer cine. Su definición de los principios que podrían caracterizar al Cinema Novo brasileño tiene claros puntos de contacto con los principios elaborados por Getino y Pino [Fernando] Solanas porque los objetivos eran comunes: realizar un cine descolonizador y crear un espectador consciente. Para llegar a ello, primero había que negar, destruir y volar en pedazos las viejas estructuras, “las fórmulas fáciles de éxito, coctails en varias partes del mundo, además de algunos monstruos oficiales de la cultura, académicos de letras y artes, jurados de pintura y delegaciones culturales por el exterior”. La necesidad de una radicalización para no formar parte del condicionamiento económico y político “que convierte al cineasta o al artista en un impotente” no está lejos tampoco de los mismos principios que llevaron a Jean Luc Godard a negarse a ser un cineasta dependiente de la industria para ponerse al servicio de las asambleas generales y las manifestaciones callejeras de Mayo del 68 en París. Y si para Godard un travelling respondía más a una posición ética que estética, Glauber Rocha definía también al Cinema Novo como “una cuestión de moral que se reflejará en los films en el tiempo de filmar un hombre o una casa, en el detalle que observa, en la filosofía: no es un filme, sino un conjunto de films en evolución el que le dará al público, por fin, la conciencia de su propia existencia”. Forma parte esencial de La estética del hambre la aspiración a desarrollar un nuevo espectador que participe y actúe (lo cual sigue siendo una condición de todo cine que se aparte del mainstream). Aspiración que en el texto de Rocha se acrisola en la defensa de la diversidad estética, en la libertad de cada cineasta para encontrar su propio lenguaje, porque fue justamente la pluralidad de estilos lo que definió al Cinema Novo. Entre la impactante aridez narrativa de Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos/Brasil, 1963) y la restallante visualidad de Tierra en trance (Glauber Rocha/Brasil, 1967) media esa diferencia de estilos, pero la actitud de los cineastas ante la realidad que muestran es la misma. Y cuando años más tarde el propio Glauber se negó a encasillar al Cinema Novo en una definición única al afirmar que “el concepto del Cinema Novo nunca existió: fue un anticoncepto”, reveló su verdadera esencia: un movimiento que, como todo el Nuevo Cine Latinoamericano, se reconoce en sus fecundas y sorprendentes rupturas más que en su uniforme clasificación. Más allá de la conmoción que causó como declaración de principios de elevada temperatura, La estética del hambre se mantiene vigente por su defensa ecuménica del anticonformismo como única actitud posible de cada cineasta. Nadie mejor que Glauber Rocha, quien creó todas sus películas en permanente herejía, para avalar esa actitud: “Donde haya un cineasta dispuesto a filmar la verdad y enfrentar los patrones hipócritas y policíacos de la censura, ahí habrá un germen vivo del Cinema Novo. Donde haya un cineasta dispuesto a enfrentar el comercialismo, la explotación, la pornografía y el tecnicismo, ahí habrá un germen del cine nuevo”.
Cuba: Por un cine imperfecto El tercer eje de la tormenta perfecta surgió con la fuerza del Caribe y aun hoy sigue provocando criterios, juicios encontrados, reflexiones. Por un cine imperfecto (1969) de Julio García Espinosa (al igual que los textos de Getino, Solanas y Rocha) es un ensayo que vislumbra, entrevé, imagina el futuro. Un futuro en el que “el arte no va a desaparecer en la nada, va a desaparecer en el todo”. Y el todo es un mundo donde todos tendrán acceso a la expresión artística, un mundo donde la categoría de “artista” asalariado desaparecerá porque el arte será una actividad desinteresada, un mundo donde el arte no será un trabajo, sino una forma de expresión de todos y para todos: una utopía. Otra utopía. Pero para llegar a ese futuro se tendría que revolucionar el presente, era necesario transformar la realidad transformándose como cineastas –desde dentro. Son muchas las preguntas que Julio García Espinosa se plantea sobre la definición del cineasta como artista. Y como una resonancia de las concepciones trazadas por Glauber Rocha, emergen también en Por un cine imperfecto los razonamientos, las disyuntivas, los cuestionamientos de orden ético: “¿Por qué nos preocupa que nos aplaudan? ¿No está entre las reglas del juego artístico la finalidad de un reconocimiento público? ¿No equivale el reconocimiento europeo –a nivel de cultura artística—a un reconocimiento mundial? Curiosamente la motivación de estas inquietudes, es necesario aclararlo, no es sólo de orden ético. Es más bien y, sobre todo, estético –si es que se puede trazar una línea tan arbitrariamente divisoria entre ambos términos”. También para Julio García Espinosa la convicción de que cada hecho estético comparta una actitud moral vuelve a ser el centro de las ideas que sustentaron la proyección artística y social del Nuevo Cine Latinoamericano. Es por eso que la reivindicación de un cine culturalmente genuino parte nuevamente de la negación de la industria del cine de espectáculo. Y es a partir de este convencimiento que García Espinosa abre su ensayo con una aseveración bien polémica (y que da título al escrito): “Hoy en día un cine perfecto –técnica y artísticamente logrado—es casi siempre un cine reaccionario”. Tomada al pie de la letra (y aislada de todas las reflexiones que el texto despliega), esta declaración pudiera ser interpretada como una postura reductora y excluyente de la connatural diversidad de la creación cinematográfica –y de hecho hubo confrontaciones en las que los más devotos de los principios generales del Nuevo Cine Latinoamericano repudiaron y desterraron obras tan estimables como María de mi corazón (Jaime Humberto Hermosillo/México, 1979) y La boca del lobo (Francisco Lombardi/Perú, 1988) por considerarlas demasiado adheridas a una dramaturgia cercana a los modelos de perfección clásica de la gran fortaleza hollywoodense. No es ese el horizonte al que las ráfagas teóricas de Por un cine imperfecto se dirigen. Su definición de lo perfecto y reaccionario se define por antítesis porque están referidas a la actitud del cineasta. Actitud que debe rechazar todo conformismo, toda complacencia con los cánones, normas, raseros y preceptos uniformadores de la industria. Actitud que debe asumir el cine como creación artística y no como producción manufacturera porque “todo cine que se muestra perfecto es un cine que cierra la puerta a la búsqueda, a la exploración, a la renovación y desarrollo del lenguaje cinematográfico”. Como los textos de Getino, Pino Solanas y Glauber Rocha, Por un cine imperfecto termina siendo un llamado al inconformismo, a la permanente ruptura, a la indagación incesante de la creación artística.
Bolivia: Grupo Ukamau Fue indudablemente en Bolivia donde se consiguió implementar en la realidad, a través del Grupo Ukamau, muchos de los anhelos sociales planteados por los teóricos del Nuevo Cine Latinoamericano. El cine como acto de conciencia social y arma política tuvo logros concretos cuando después de la proyección de Yawar Mallku (Sangre de cóndor/Jorge Sanjinés/Bolivia, 1969) se expulsaron a los Cuerpos de Paz de la nación andina. Al frente de este grupo, Jorge Sanjinés estructuró y cimentó todo un cuerpo teórico que permitió desarrollar una práctica comunitaria tal como la reclamaba Hacia un tercer cine: “Nuestro objetivo fue y sigue siendo crear conciencia en los indígenas sobre sus propios valores”. Y como una prueba irrefutable de la permanente relación entre ética-estética proclamada en todos los textos fundacionales del Nuevo Cine Latinoamericano, Sanjinés cuenta cómo la puesta en cámara de sus películas no es un andamiaje estilístico a priori, sino un lenguaje determinado por la ética hacia lo narrado: “en el mundo quechua y aymara el manejo del poder no se da igual que en occidente. En las culturas andinas hay verdadera democracia: todos participan del poder, no hay jefe que ordena… Por eso en El coraje del pueblo (1971) desarrollamos el protagonista colectivo. Para eso empezamos a abrir los planos. Y empezamos a cuestionar la narrativa europea que refleja la visión individualista del mundo. Decidimos dejar de usar el primer plano porque solo acentúa una manera de ver unitaria del individuo y empezamos a filmar con planos abiertos en los que se pudiera ver la participación de la comunidad”. Si he dejado para el final la experiencia del Grupo Ukamau es porque de alguna manera este grupo logró en su momento adelantar en la práctica social lo que los textos fundacionales del Nuevo Cine Latinoamericano (que hemos analizado aquí) avizoraban como un futuro que flotaba en el viento. Pero ese porvenir que parecía muy cercano dejó de serlo para convertirse en esa utopía que tan bien ha sabido definir el cineasta argentino Fernando Birri: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Poco a poco, la tormenta perfecta se fue disipando. Sus ráfagas se fueron diluyendo y aquel mundo que parecía posible pasó a ser, nuevamente, un mundo “normal”. Los aires revolucionarios perdieron en organización y, aunque no desaparecieron, quedaron fragmentados. La realidad fue evolucionando hasta que, de una manera natural, ya el escenario es otro. Nuevas voces, nuevos ámbitos responden hoy a una época con otro espíritu caracterizado por la segmentación. Y la unidad que identificó al Nuevo Cine Latinoamericano ha cedido el paso a la diversidad en todos los campos; el sentido colectivo de antes es sucedido por una mirada que privilegia las historias íntimas; el discurso político en primer plano es en gran medida rebasado por el conflicto individual. Pero si la utopía se ha alejado varios pasos, el cine latinoamericano no ha dejado de caminar. Y lo que me ha movido para escribir este artículo es que más allá de las diferencias que se manifiestan claramente en las obras novísimas de Lucrecia Martel, Amat Escalante, Pablo Larraín y otros cineastas de esta época en relación con la obra de sus antecesores es que en todos ellos podríamos descubrir una misma actitud. Basta leer las reflexiones de Lucrecia Martel cuando impartía un taller de creación: “El cine padece un mal, está en manos de una sola clase social. A lo largo y a lo redondo del globo está en manos de una clase media alta. Aun con el abaratamiento de la tecnología, sigue siendo una deficiencia. Y eso deviene una homogeneidad bastante evidente. Y nos preocupamos por conflictos sociales que no conocemos realmente. Entonces hay una serie de males que se repiten en los guiones y las películas… No es suficiente con renunciar a una estructura narrativa: es necesario tener otra estructura, proponer algo”. Su película La ciénaga (2001) es probablemente el ejemplo más brillante de esa nueva mirada, de esa otra manera de contar. El uso de la banda sonora y los encuadres rompen todos los moldes para construir una suerte de narración sumergida que, al enfocarse en las acciones aparentemente menos dramáticas, consigue una densidad narrativa inusual. Es la misma acendrada exploración de un nuevo lenguaje que desvela también la obra de Amat Escalante (México), Ciro Guerra (Colombia), Karin Ainouz (Brasil), Claudia Llosa (Perú) y de toda una generación de autores que no responden a ningún manifiesto o corriente, pero que han enriquecido y enriquecen la diversidad temática, narrativa y estética de nuestro cine. Es por eso que hoy quizás resulte más complejo delimitar al cine latinoamericano como un todo único, justamente porque su densidad temática y estética es mayor y su rostro se diversifica, se fragmenta y pluraliza en múltiples e individuales miradas. Pero esa búsqueda obstinada de otra estructura narrativa está también por la misma ética que movía, como hélice propulsora, las propuestas de Getino, Solanas, Glauber Rocha, Julio García Espinosa, Jorge Sanjinés, Paul Leduc y otros cineastas del Nuevo Cine Latinoamericano. Un arte de ruptura, de búsqueda y riesgo permanentes será siempre su obsesión distintiva porque forma parte del flujo constante, el movimiento perpetuo de la creación artística –siempre una y distinta, en una suerte de espiral que al abrirse amplía la anterior. Glauber Rocha se preguntó una vez: “¿Quiénes somos? ¿Qué cine hacemos?”. Para los nuevos cineastas la misma pregunta sigue sobre la mesa.

exposiciones
América en su Casa: 25 años
Muestra especial por el aniversario de Casa de América, hasta el 23 de septiembre

Entrevista
"El cine latinoamericano es como el mar"

cine